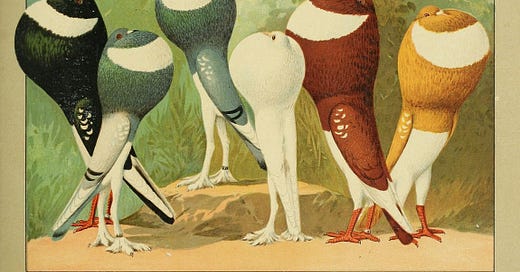Nunca tomo «copas». «Tomar una copa» me parece algo que se dice, no que se hace. En mi entorno no se «toman copas» y, por tanto, hacerlo se me antojaría como una imitación, un remedo quijotesco, pues ¿quiénes son los que toman copas? Los personajes de las novelas. Incluso las ocasiones en que me he «tomado una copa» no se me ha ocurrido que estuviese incurriendo en ello, no le he dado ese nombre y si lo hubiera hecho me habría resultado raro, paródico, propio de un niño que emula torpemente a los adultos; o de un becario que se cree diplomático, seductor, espía.
A pesar de ello, hace unas semanas mi amigo Méndez y yo, que teníamos algo que celebrar, nos tomamos una copa. Méndez escribe un blog y fue en parte su ejemplo el que me inspiró a empezar yo este por fin. Como no nos lee casi nadie, podemos hablar tranquilamente sobre la tarea de escribir sin miedo a estar manteniendo una «conversación de escritores» (otra cosa que solo puede hacerse como imitación ridícula), y ese día nos pusimos a hablar de la crítica. Él últimamente se ha dedicado a la crítica de cine, yo hace un tiempo ejercí la de artes escénicas y estuvimos de acuerdo en lo ingrato de la actividad, por lo menos en su sentido periodístico —o sea, cuando se reduce al reparto de aprobados y suspendidos sin un examen explícito de los fundamentos teóricos del criterio de reparto. La única crítica intelectualmente respetable (además de la que es en sí misma literatura) es la que desarrolla ese examen, para lo cual debe seleccionar cuidadosamente las obras que comenta, favoreciendo aquellas que no puedan reseñarse de forma honrada sin una interrogación sobre los baremos con que las medimos (que son las que pueden, llegado el caso, convertirse en clásicas).
No a todos los críticos, sin embargo, les es dado aplicar a sus objetos potenciales un cribado tan exquisito. Cuando hay que trabajar por encargo, cumplir cuotas y ganarse el pan, a uno solo le queda criticar (o alabar, se entiende) lo que toque, a veces diciendo cualquier cosa. Ya he hablado un poco de cómo el abuso y la tergiversación de las palabras desgasta y malbarata su significado. Así por ejemplo cuando —se lamentaba Méndez— decenas de películas son cada año «la película del año», o cuando entre los libros recientes hay más «imprescindibles» de los que pueden llegar a leerse. En la última pieza de la Societat Doctor Alonso, Sofía Asensio dice: «Cuando un crítico escribe que la obra “no os dejará indiferentes” es que le ha dejado indiferente». No se expresa con clichés quien tiene algo significativo que decir, porque en el cliché muere el significado. El lector avisado se cuidará de no fiarse de nada ni nadie en la jungla de lugares comunes que es la crítica periodística.
Pero la denuncia del parasitismo crítico-periodístico no tiene nada de original. De hecho, en sus habituales romanticismo («el crítico vive a la sombra del genio artístico») y moralismo («el crítico es culpable de la corrupción el lenguaje») peca de la misma cortedad de miras que la propia institución contra la que arremete, lo cual la vuelve del todo inefectiva. He aquí la impotencia de la época: la indignación moral que señala el vicio individual (o sectorial) y se queda contenta, siendo el «vicio» nada más que el síntoma que nos permite acceder a la estructura.
Un primer paso en la identificación de la estructura estriba, pues, en reconocer la crítica, y el periodismo que la engloba, como un uso del lenguaje en que la producción de textos es obligatoria. Sánchez Ferlosio ironizaba, antes de la irrupción de la prensa digital, sobre el hecho de que ocurriesen «todos los días exactamente treinta y dos páginas de cosas», nunca un poco más ni un poco menos. No es un requisito específico del formato impreso: bajo condiciones capitalistas, el diario, obligado a crecer o perecer, no contempla nunca el silencio como opción. Hablar es mandato, aun cuando no haya nada que decir. En aquellos ámbitos cuya mercancía consiste en enunciados (la prensa y las editoriales, pero también, por cierto, las redes sociales y el mundo académico: en suma, ahí donde rija la ley del publish or perish), la devaluación semántica es por tanto una necesidad tan sistémica como lo es la inflación relativa al crecimiento económico. Y, puesto que estos ámbitos no constituyen usos aislados del lenguaje, sino que ocupan buena parte de la producción lingüística en el mundo moderno, resulta que el lenguaje entero está sometido a esta lógica de la desemantización acelerada.
Méndez me preguntaba si no era entonces el silencio la mejor arma contra la inflación semántica. Sin duda es una práctica necesaria para el individuo al que importe preservar la salud moral. Pero sin hacerse grandes ilusiones sobre sus efectos: callar para combatir la palabrería se parece a apagar la luz para luchar contra el cambio climático —su objeto no es tanto el enemigo que abatir cuanto la conciencia que limpiar. Sería desacertado atribuir un gran peso político al silencio como «resistencia», y, más todavía, con ello estaríamos incurriendo en un error semejante al de quienes hoy día consideran «revolucionaria» cualquier actitud que no sea de la más estricta obediencia a la lógica productiva (como pasear o aburrirse o no hacer nada) y cuyo mayor logro, aparte la vergüenza ajena, es devaluar todavía más el malogrado concepto de revolución. Políticamente, la decisión individual —que no puede ser negligida— importa poco al lado del proceso histórico en que está atrapada. Por eso es aconsejable dedicar la energía verbal a comprender dicho proceso. Para lo cual, sí, hacen falta todavía muchas palabras.
El silencio, por lo demás, es un privilegio de aquel que no se gana el pan escribiendo. O del que posee sus propios medios de producción. Como Karl Kraus —editor, propietario y, desde 1911, único redactor de la revista vienesa Die Fackel, «La antorcha»—, que al estallar la Gran Guerra detuvo durante varios meses su publicación y pudo enorgullecerse de haber callado ahí donde «la tinta no empalideció ante tanta sangre» (en contraste con unos escritores belicistas que tenían «siempre las palabras preparadas»). Pero aun en casos como este el silencio, estrechamente limitado por los márgenes de una economía productivista, ha de romperse más pronto que tarde.
Lo que respondí a la pregunta de mi amigo es que, por lo que a la esfera individual se refiere, más que callar por defecto (la salida que podríamos llamar romántica) conviene hacerse en cada ocasión, antes de enunciar nada, la pregunta: ¿tengo yo, aquí y ahora, algo que decir? Y responderla con el mayor rigor.
En ese atolladero se encuentra un servidor. En cuando a Méndez, no he vuelto a tener noticias suyas.